Ana Frank, autora de un dolor perdurable
Obligada a caminar de puntillas, privada del mundo exterior, sintiendo nostalgia del aire y la libertad, compartiendo con los demás esa soledad que persiste aun cuando se está acompañado, confiando en que el final sería «bueno»», vivió Ana Frank sus dos últimos años
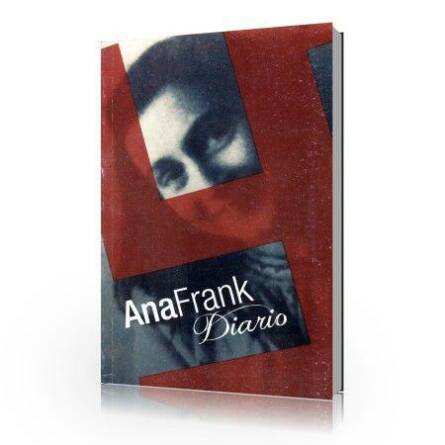
Obligada a caminar de puntillas, privada del mundo exterior, sintiendo nostalgia del aire y la libertad, compartiendo con los demás esa soledad que persiste aun cuando se está acompañado, confiando en que el final sería «bueno»», vivió Ana Frank sus dos últimos años.
Pasó «a golpe de temores y precariedades» de ser esa escolar parlanchina de 13 años que siempre era «la primera en gastar bromas, la eterna jaranera»», a sentirse «consciente de ser una mujer con fuerza moral y mucho valor»».
Ella, torbellino y estruendo, independiente, coqueta, interesada por la historia y la mitología de Grecia y Roma, debe ser recordada no solo por las causas que le echaron encima la muerte, sino por la vitalidad con la que las enfrentó, segura de que, al terminar esa terrible contienda, sería reconocida como las demás personas y no solo como judía.
«Quiero seguir viviendo, aún después de mi muerte. Por eso le estoy agradecida a Dios que, desde mi nacimiento, me dio una posibilidad («¦), la de expresar todo cuanto acontece en mí. Al escribir me olvido de todo, mi pesar desaparece y mi valor renace. Pero «he ahí la cuestión primordial», ¿seré alguna vez capaz de escribir algo perdurable; podré algún día ser periodista o escritora?»», garabateó en sus notas.
No es de asombrar entonces que, aquella noche del 28 de marzo de 1944 mientras escuchaban la radio, todos los ojos a su alrededor se volvieran hacia ella y su diario pareciera «tomado por asalto»», tras escuchar al ministro Bolkestein decir que al terminar la guerra se coleccionarían cartas y memorias concernientes a esa época. «»¡Figúrate una novela sobre el anexo publicada por mí! ¿Verdad que sería interesante?»», dejó rubricado en sus apuntes sobre la velada.
Gracias a las memorias que tan hábilmente grabó en su diario, la humanidad ha podido saber cómo comían, dormían, hablaban, pasaban los días aquellos ocho judíos que clandestinamente vivieron en el anexo de un almacén en Holanda, azorados por el bombardeo constante y el miedo feroz a ser «descubiertos y fusilados»» por la Gestapo, todo ello mientras medio mundo se hundía en el hambre, la miseria y la muerte desatados por la Segunda Guerra Mundial.
En Kitty «como llamó a «la primerísima sorpresa»» que recibiera el 12 de junio de 1942 en su décimo tercer cumpleaños» encontró a quién confiar sin reservas todo aquello que no era capaz de expresar, ni siquiera a sus padres y hermana. Abrumada por los conflictos familiares, los propios de la adolescencia y los que infunden el encierro, la guerra y el sentirse asediado, Ana no daba tregua a la pluma y al diario, asidero de sus ansias truncadas de divertirse, montar bicicleta, ir a la escuela, bailar, silbar, tener un lugar en el mundo y trabajar para sus semejantes.
Allí, en medio de la asfixia del enclaustramiento encontró el amor en Peter, el hijo de la familia con la cual los Frank compartieron el anexo. «Cada vez que él me mira con esos ojos («¦) me parece que se enciende en mí una llamita»». Ana compendió dentro de tanto horror que «aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria»».
Ella, como tantos otros judíos, murió en un campo de concentración, justo un mes antes de que este fuese liberado. Hoy, cuando el mundo se sume en el odio y los conflictos, la firmeza de espíritu es el mejor homenaje a esa joven asesinada por la monstruosidad humana.
